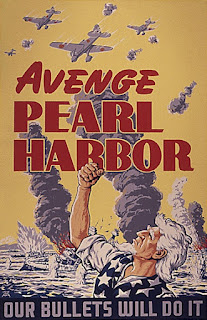Octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Harbour, 7 de diciembre
de 1941
¿Fue el ataque a Pearl Harbor
un ataque por sorpresa?
Por Jacques R. Pauwels
Rebelion
07/12/2021
Fuentes: Rebelión
Con motivo del
octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Habour el 7 de diciembre de
1941, un acontecimiento fundamental para el devenir de la Segunda Guerra
Mundial, reproducimos el capítulo dedicado a este acontecimiento del libro de
Jacques R. Pauwels, «Los grandes mitos de la historia moderna. Reflexiones
sobre la democracia, la guerra y la revolución», Boltxe Liburuak, diciembre de
2021 [Traducido al castellano por Beatriz Morales Bastos].
El mito:
Estados Unidos se implicó activamente en la Segunda Guerra Mundial debido
al ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Hacía tiempo que el
presidente Franklin Delano Roosevelt (FDL) quería entrar en guerra contra la
Alemania nazi, pero no podía hacerlo porque los aislacionistas dominaban el
Congreso. Sin embargo, después del traicionero ataque por sorpresa japonés
contra Pearl Harbor el Congreso reconsideró su postura y accedió a declarar la
guerra a Japón, lo que significaba también la guerra contra el aliado alemán
del País del Sol Naciente.
La realidad:
Los dirigentes políticos y militares estadounidenses, incluido el
presidente Roosevelt, no querían la guerra contra la Alemania nazi, pero sí
contra Japón. El Tío Sam llevaba ya mucho tiempo preparándose para esa guerra,
y anhelaba ganarla rápida y fácilmente. Provocaron deliberadamente a Tokio para
que atacara Pearl Harbor de modo que el conflicto se pudiera presentar ante el
Congreso y ante la opinión pública estadounidense como uno puramente defensivo.
Después de este ataque el Congreso declaró la guerra a Japón, pero no a la
Alemania nazi, que no tenía nada que ver con esa agresión. Fue Hitler quien de
forma totalmente inesperada declaró la guerra a Estados Unidos, a pesar de que
no tenía obligación de hacerlo según los términos de su alianza con Japón. De
este modo Estados Unidos también se encontró en guerra contra Alemania, algo
que no había previsto y para lo que no se había elaborado plan alguno.
La Gran
Depresión fue esencialmente una crisis de sobreproducción combinada con una
demanda insuficiente. En Estados Unidos el presidente Roosevelt trató de
estimular la demanda con una combinación de medidas «keynesianas», incluidas
obras públicas, que se conoció con el nombre de New Deal. Los
programas de creación de trabajos cuya única finalidad era mantener a alguien
ocupado se suponía que creaban empleo y de ese modo aumentaban el poder
adquisitivo agregado. En este sentido, la construcción de presas ha recibido
tanta publicidad como la de autopistas en la Alemania de Hitler, pero, de nuevo
como en el caso de Alemania, aunque hay que reconocer que en menor medida, los
grandes proyectos de armamento, por ejemplo, la construcción de portaaviones y
bombarderos, también estimularon la producción, el empleo y, en última
instancia, aumentaron la demanda.
Con todo, fue
la propia guerra la que hizo que la economía estadounidense saliera de la
crisis y experimentara un auge sin precedentes. En adelante había que producir
aviones, barcos, tanques, camiones y todo tipo de equipamientos marciales no
solo para el propio Estados Unidos, sino también, por medio del Programa de
Préstamo y Arriendo, primero para los británicos y sus aliados y por último
incluso para la Unión Soviética. Y no debemos olvidar que al menos hasta Pearl
Harbor los trusts del petróleo estadounidenses también se
beneficiaron de sus ventas a todos los países beligerantes, incluida Alemania.
Y de este modo, gracias a la guerra en Europa, Estados Unidos pudo salir de la
pesadilla de la Gran Depresión. La producción y el empleo se dispararon, lo
mismo que los beneficios. En este contexto, el Estados Unidos corporativo
también buscó en otros lugares del mundo mercados para sus productos acabados,
oportunidades para reinvertir lucrativamente el capital que se iba acumulando y
por último, pero no menos importante, materias primas como caucho y petróleo.
Medio siglo
antes, a finales del siglo XIX, Estados Unidos se había unido a los demás
grandes países industriales del mundo en una muy competitiva «pelea» mundial
por los mercados y los recursos, y se convirtió así en una potencia
«imperialista» como Gran Bretaña y Francia. Por medio de una agresiva política
exterior de presidentes como Theodore Roosevelt, primo de Franklin Delano
Roosevelt (FDR), y de una «espléndida guerrita» contra España, Estados Unidos
había logrado el control de antiguas colonias españolas como Puerto Rico, Cuba
y Filipinas, y también de la hasta entonces independiente isla nación de Hawai.
De este modo el Tío Sam empezó a tener mucho interés por el océano Pacífico,
sus islas y las tierras en sus lejanas orillas, el Lejano Oriente, donde era
especialmente atractiva China, que desde el punto de vista de un hombre de
negocios era un «mercado» con un potencial ilimitado y un país vasto aunque
débil, en el que al parecer podía penetrar económicamente una potencia
imperialista con suficiente poder y ambición para hacerlo [1].
En el Lejano
Oriente, y en particular respecto a China, Estados Unidos se enfrentaba a la
competencia de una agresiva potencia rival que quería hacer realidad sus
propias ambiciones imperialistas en esa parte del mundo: Japón, el País del Sol
Naciente. Desde hacía décadas las relaciones entre Washington y Tokio no habían
sido buenas, pero empeoraron durante la década de 1930 marcada por la
Depresión, en la que se endureció la rivalidad por mercados y recursos. Japón
estaba aún más necesitado de petróleo y de materias primas similares para
alimentar sus fábricas, y también de mercados para sus productos acabados y
para su capital de inversión. Tokio llegó incluso a hacer la guerra a China y a
crear un Estado cliente, Manchukuo, rico en materias primas, en la parte norte
de ese gran pero débil país. Lo que molestaba a Estados Unidos no era que los
japoneses oprimieran, explotaran y despreciaran a sus vecinos chinos (y
coreanos) a los que consideraba subhumanos, sino que parecieran estar decididos
a convertir a China y al resto del Lejano Oriente, incluidos los ricos en
recursos Sudeste de Asia e Indonesia, en lo que denominaban un dominio
económica propio, una «economía cerrada» en el que no tenía cabida la
competencia estadounidense [2].
Al igual que la
clase alta de su país en general, los hombres de negocios estadounidenses
estaban muy frustrados por la posibilidad de ser excluidos del lucrativo
mercado del Lejano Oriente por los «japos», un «raza amarilla» supuestamente
inferior a la que los estadounidenses en general ya habían empezado a
despreciar en el siglo XIX (lo mismo que a los «ojos de rendija», como llamaban
despectivamente a las personas chinas (como los estadounidenses habían tachado
a los japoneses y a los chinos de personas inferiores desde el punto de vista
racial que representaban un «peligro amarillo», durante la guerra les iba a
resultar difícil explicar a sus soldados y civiles la diferencia entre sus
aliados chinos y sus enemigos japoneses [3].
Con el
estallido de la guerra en Europa entró en juego un factor nuevo e importante.
La derrota de Francia y los Países Bajos en 1940 a manos de la Alemania nazi
planteó la pregunta de qué iba a ocurrir con sus colonias en el Lejano Oriente,
es decir, Indochina, rica en caucho, e Indonesia, bendecida con petróleo. Como
sus madres patrias estaba ocupadas por los alemanes, estas colonias parecían
deliciosos frutos maduros, listos para que los recogiera uno de los
competidores que quedaban en el juego de las grandes potencias, pero ¿cuál?
Es indudable
que a los alemanes no les faltaban ganas, pero primero tenían que ganar la
guerra en Europa e imponer a los perdedores un acuerdo similar al de Versalles.
Pero las posibilidades de un triunfo alemán se estaban desvaneciendo
rápidamente ya en el verano de 1941, cuando la Wehrmacht no logró el ansiado
triunfo contra los soviéticos. Por lo que se refiere a los británicos, seguían
muy ocupados con la guerra contra la Alemania nazi y tenían razones para temer
por sus propias posesiones en el Lejano Oriente, como Hong Kong, Malasia y
Singapur.
Sin embargo, un
candidato muy probable era Japón, una potencia con grandes ambiciones,
especialmente en su parte del mundo, y con un enorme apetito de caucho y
petróleo. ¿Podría Estados Unidos tolerar una expansión japonesa en el Sudeste
de Asia además de un monopolio japonés del «mercado» chino? Era muy improbable
porque significaría la hegemonía japonesa en el Lejano Oriente, y el fin de las
ambiciones y sueños transpacíficos del Tío Sam. Con todo, justo este panorama
pareció empezar a cobrar forma cuando el gobierno colaboracionista de Francia
en Vichy transfirió el control de Vietnam a Japón en 1940 y cuando en el verano
del año siguiente Japón se hizo con toda la «Indochina francesa».
Los
responsables estadounidenses consideraron entonces que había que actuar
urgentemente antes de que la rica en petróleo Indonesia cayera también en manos
de los japoneses y todo el Lejano Oriente desapareciera de la pantalla del
radar estadounidense. Además, si el País del Sol Naciente se apoderaba de los
yacimientos de petróleo de Indonesia, dejaría de depender de las importaciones
de Estados Unidos de esta materia prima de vital importancia, lo que reduciría
drásticamente los ingresos de los trust del petróleo
estadounidenses que en 1939 manejaban entre el 75% y el 80% de las
importaciones totales de «oro negro» por parte de Japón [4].
Aunque en la
década de 1930 la élite estadounidense se oponía mayoritariamente a la guerra
contra la Alemania nazi, cada vez era más favorable a la posibilidad de un
conflicto contra Japón. Se veía al País del Sol Naciente a través de un prisma
tintado de racismo como un país advenedizo esencialmente débil, cuyo poder era
«más alarde que fundamento» y cuyos «dirigentes estaban dispuestos a retroceder
ante la superior determinación del hombre blanco», en palabras del historiador
estadounidense Michael S. Sherry. Este historiador también menciona al
Secretario de la Guerra, Henry L. Stimson, «que señaló que en conflictos
pasados los japoneses se habían “arrastrado” y batido en retirada como
“cachorros azotados” cuando Estados Unidos se mantuvo firme». El Secretario de la
Marina, Frank Knox, estaba convencido de que el poderoso Tío Sam podría «borrar
fácilmente [a Japón] del mapa en tres meses». En vista de todo esto podemos
entender por qué los planes de guerra contra Japón estaban preparados desde
hacía tiempo [5].
Con esta guerra
en mente se habían fabricado los portaaviones y los bombarderos estratégicos ya
en la década de 1920. Y en la década de 1930 se habían creado los bombarderos,
capaces de «atacar a través de los mares». La «fortaleza volante» B-17 despegó
por primera vez en 1935 (la idea de que Estados Unidos no estaba en absoluto
preparado para la guerra en el momento de Pearl Harbor es otro mito con el que
hay que terminar). Estas armas proporcionaron al Tío Sam un brazo militar lo
suficientemente largo como para llegar al otro lado del Pacífico, donde
Filipinas, estratégicamente situadas cerca tanto de Japón como de China,
Indochina e Indonesia, podían servir de base de operaciones muy útil Se creía
que Japón, con sus «ciudades hechas de madera y de papel», estaba totalmente
indefenso ante los poderosos bombarderos estadounidenses [6].
Los dirigentes
políticos, militares y económicos de Estados Unidos querían la guerra contra
Japón y el presidente FDR, cuya riqueza familiar se había construido, al menos
en parte, gracias el comercio del opio con China, se mostró bastante dispuesto
a proporcionar esa guerra (el amor por la paz de FDR se suele sobrestimar, lo
mismo que el de la mayoría de los demás presidentes estadounidenses, como
Wilson y Obama, a que se le concedió el Premio Nobel de la Paz sin razón
alguna). Evidentemente, en respuesta a una consulta del presidente, el
almirante Thomas C. Hart, comandante de la flota asiática de Estados Unidos con
base en Manila, informó a Roosevelt de que «se cree que es sensata la idea de
una guerra con Japón». En verano de 1941 FDR también autorizó el plan JB 355,
una operación de «falsa bandera» para bombardear Japón con aviones
aparentemente pertenecientes a China, que estaba oficialmente en guerra con
Japón. Pero el plan nunca se llevó a cabo, posiblemente porque los excelentes
cazas Zero japoneses habrían derribado fácilmente los bombarderos de medio
alcance, los Lockheed Hudson, y en ese caso se podría descubrir que la
«operación negra» era una agresión estadounidense, de facto un
acto de guerra estadounidense [7].
Con todo,
Washington no se podía permitir que se le viera iniciar una guerra contra
Japón. Al presuntamente aislacionista Congreso y a una opinión pública
estadounidense con pocas ganas de guerra solo se les podía «vender» una guerra
defensiva. Además, un ataque estadounidense a Japón también habría exigido a la
Alemania nazi acudir en ayuda de Japón según los términos de su alianza,
mientras que un ataque japonés a Estados Unidos no. Según los términos del Tratado
Tripartito firmado por Japón, Alemania e Italia en Berlín el 27 de septiembre
de 1940, los tres países se comprometían a ayudarse mutuamente cuando una de
las tres potencias firmantes fuera atacada por otro país, pero no cuando uno de
ellos atacara a otro país. Por otra parte, como Hitler ya estaba en una
situación desesperada en la Unión Soviética, se creía que no estaría dispuesto
a enfrentarse a un nuevo enemigo del calibre de Estados Unidos. Se pudo
apreciar la reticencia de Berlín a implicarse en una guerra contra Estados
Unidos en su moderación ante una serie de incidentes en los que se vieron
involucrados barcos estadounidenses y submarinos alemanes en el Atlántico en el
otoño de 1941. A veces se afirma erróneamente que estos incidentes, denominados
de forma exagerada «guerra naval no declarada», reflejan el deseo de FDR de
entrar en guerra contra la Alemania nazi.
Puede que
Roosevelt hubiera sobrestimado la aversión a la guerra de la opinión pública
estadounidense. La mayoría de los estadounidenses no quería una guerra contra
Alemania, pero un conflicto con Japón era harina de otro costal. Según Sherry,
las encuestas de opinión demostraron que la mayoría de los estadounidenses
compartía los prejuicios racistas de la élite contra los «japos», despreciaba a
los países del Lejano Oriente y afrontaba la posibilidad de una guerra contra
semejante enemigo «con entusiasmo, casi con displicencia». Cita un artículo de
la revista Life titulado «US Cheerfully Faces War with Japan»
[Estados Unidos afronta alegremente la guerra contra Japón] publicado la
víspera del ataque a Pearl Harbor, en el que se informaba de que los
estadounidenses pensaban «con razón o sin ella, que los japoneses eran pan
comido». Por lo tanto, el tipo de guerra que se esperaba era una nueva edición
de la «espléndida guerrita» de 1898 contra España, es decir, una guerra contra
un solo enemigo que se suponía era relativamente débil, pero también una guerra
que se pudiera presentar como de naturaleza defensiva. Por consiguiente, había
que provocar a Japón para que cometiera un acto de agresión. Al discutir en una
reunión del gobierno acerca de «si el pueblo nos apoyaría en caso de que
atacáramos a Japón», Roosevelt «insinuó que Estados Unidos podría atacar
primero, quizá después de que un incidente ofreciera un pretexto para hacerlo»
[8].
En verano de
1941 Washington empezó a trabajar sobre cómo provocar a Japón para que iniciara
una guerra. Pareció que se había perdido una oportunidad cuando los japoneses
ocuparon la mitad sur de Vietnam el 28 de julio, un paso que los
estadounidenses consideraron el preludio de una invasión de las Indias
Orientales Holandesas y un control japonés casi total del Sudeste de Asia.
Había que impedir lo antes posible ese funesto panorama.
El momento
pareció propicio por otra razón, ya que los sabuesos de la Wehrmacht, a los que
se había soltado en la Unión Soviética solo un mes antes, podrían estar
ocupados ahí mucho más tiempo del esperado. Los británicos pudieron así
respirar más tranquilos, lo que permitió a Washington cambiar su atención del
Atlántico al Pacífico y centrarse en los «japos». Se esperaba que el ejército
japonés, cuya base estaba a lo largo de la frontera entre Manchukuo y Siberia,
podría emprender de nuevo hostilidades contra la Unión Soviética, como ya había
ocurrido en 1939, lo que haría que el interior japonés fuera vulnerable desde
su periferia sur y este. El 15 de julio de 1941 el embajador estadounidense en
Tokio informó a Washington que se rumoreaba que las tropas japonesas se estaban
concentrando cerca de centros estratégicos soviéticos como Vladivostok [9].
Incluso unos meses después, en octubre, «las estimaciones militares
estadounidense […] todavía consideraban que el ataque a Rusia era la acción
japonesa más probable y que el ataque a instalaciones estadounidense era muy
poco probable» [10].
Un sector de
los dirigentes japoneses, personificado por el ministro de Exteriores, Yosuke
Matsuoka, sí defendía atacar a la Unión Soviética, pero muchos generales se
oponían. Se decidió observar desde la barrera hasta que la derrota soviética
fuera segura. Se estacionaron tropas adicionales en Manchukuo para participar
en el ataque en cuanto «cayera al suelo el caqui maduro» . Esa oportunidad
nunca se iba a presentar [11], pero debieron de haber sido los ecos de estos
preparativos los que convencieron a los estadounidenses de que Japón estaba
dispuesto a unirse a Alemania en la guerra contra la Unión Soviética [12]. En
todo caso, con el grueso del ejército japonés abandonado, por así decirlo, en
el interior de China y supuestamente a punto de verse envuelto en un conflicto
con los soviéticos, los dirigentes de Washington consideraron que podían
esperar una victoria rápida y fácil contra una nación insular que estaba
indefensa ante las poderosas fuerzas navales y aéreas estadounidenses,
especialmente sus bombarderos.
Para conseguir
el tipo de guerra «defensiva» que no provocara la intervención alemana y se
tuviera la seguridad de que era aprobada por los aislacionistas del Congreso,
Roosevelt tenía que «provocar a Japón para que cometiera un acto de guerra
manifiesto contra Estados Unidos», como ha señalado Robert B. Stinnett en un
detallado y bien documentado estudio [13]. En efecto, en caso de que hubiera un
ataque por parte de Japón la opinión pública estadounidense se iba a unir sin
lugar a dudas tras la bandera; ya lo había hecho antes, en concreto al empezar
la Guerra Hipano-Estadounidense, cuando el acorazado estadounidense Maine se
había hundido misteriosamente en el puerto de La Habana durante una visita, un
hecho del que se culpó a España. Y lo hizo de nuevo después de otra provocación
planeada, el incidente del golfo de Tonkin en 1964. Y Roosevelt y sus asesores
debieron de darse cuenta de que la opinión pública estadounidense se podía
haber opuesto a la guerra contra Alemania, pero no contra Japón. Además, si
Japón iniciaba las hostilidades, el Reich no estaba obligado a acudir en su
ayuda. Por consiguiente, los aislacionistas del Congreso, que eran no
intervencionistas respecto a Alemania, pero no respecto a Japón, no tuvieron
que temer que un conflicto con Japón significara también una guerra contra
Alemania.
Como el
presidente Roosevelt había decidido que «se debe ver a Japón dar el primer
paso», hizo de «provocar a Japón para que cometiera un acto de guerra
manifiesto la principal política que guió sus actos hacia Japón a lo largo de
1941», como escribe Stinnett [14], El presidente debió de hablarlo con
Churchill. El 17 de agosto de 1941 este informó a su gobierno que FDR le había
dicho que «emprendería la guerra,pero no la declararía» y que «se iba a hacer
todo lo posible para forzar un incidente». Churchill concluyó que esperaba que
la actitud de Roosevelt respecto a Japón fuera «cada vez más provocativa» [15].
Entre las estratagemas utilizadas estaba el desplegar barcos de guerra cerca de
las aguas territoriales japonesas, e incluso dentro, al parecer con la
esperanza de provocar un incidente que pudiera servir de casus belli.
Igual de provocador fue el traslado a Filipinas a finales del verano de 1941 de
un escuadrón de bombarderos B-17, que podía atacar Japón desde ahí.
El Secretario
de la Guerra Stimson escribió eufórico a FDR acerca de esos bombarderos que «de
pronto nos encontramos con que se nos ha conferido la posibilidad de gran
poder« y claramente quería decir poder respecto a Japón. En un intento de
contribuir a que este tipo de confianza y optimismo se filtrara a la opinión
pública estadounidense y de prepararla para la guerra, en octubre de 1941 la
revista Fortune publicó un artículo sobre el bombardero B-17.
Su buena noticia era que, si «se utilizaba de forma contundente contra fábricas
y civiles, esa arma destruiría el poder de producción [del enemigo] y, en
última instancia, su voluntad de resistir, con lo que se le exigiría una
rendición, aunque sus ejércitos permanecieran invictos». A finales de ese mismo
mes otra revista estadounidense, United States News, publicó un
mapa del Lejano Oriente en el que se veían unos bombarderos que se dirigían a
Tokio desde Guam, Singapur, Hong Kong y, por supuesto, Filipinas, La
publicación de este material puede haber sido una mera coincidencia, pero
también es posible, e incluso más probable, que pretendiera contribuir a
provocar a Japón para que atacara de forma preventiva las bases desde las que
las fuerzas aéreas o navales podrían lanzar un ataque [16].
En Manila,
donde estaban estacionados ahora los B-17, muy amenazadoramente desde el punto
de vista japonés, George Marshall, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos, celebró una rueda de prensa el 15 de noviembre de 1941 en la
que informó sin rodeos a un grupo de destacados periodistas estadounidenses (a
los que de forma poco realista «hizo jurar que guardarían el secreto») que
«preparamos una guerra contra Japón». Añadió que las bombas incendiarias
lanzadas por los B-17 iba a borrar de la faz de la tierra «las ciudades de
papel» de Japón y a matar de paso a miles de civiles, lo que bastaría para
hacer que los supuestamente cobardes «japos» izaran la bandera blanca [17]. Era
improbable que la revelación «confidencial» de Marshall no llegara a oídos de
los japoneses; aunque aparentemente no era más que un plan estúpido, es más
probable que fuera deliberado, una argucia que formaba parte de la estrategia
de provocación de FDR.
No obstante,
posiblemente fue más eficaz todavía la implacable presión económica que se
ejerció sobre Japón, un país que necesitaba desesperadamente materias primas y,
por tanto, es posible que considerara que esos métodos eran particularmente
provocativos. Esta estrategia equivalía a una despiadada forma de guerra
económica que, una vez más, reflejaba desprecio por Japón, al que se
consideraba «un tigre de papel que se iba a desmoronar en respuesta a una
fuerte presión estadounidense». Muchos dirigentes estadounidenses esperaban que
ni siquiera fuera necesaria la acción militar para lograr el objetivo de
eliminar al gran rival transpacífico de Estados Unidos y que las meras amenazas
serían suficientes. En su rueda de prensa en Manila el 15 de noviembre Marshall
había expresado la esperanza de que bastaría la disuasión para hacer el
trabajo, de modo que no sería necesario bombardear las ciudades japonesas. Se
consideraba cobardes a los japoneses, pero también «astutos calculadores» que
«sopesarían ganancias y pérdidas, y decidirían [a la hora de calcular las
pérdidas potenciales a consecuencia de la acción militar estadounidense] que
las últimas eran demasiado importantes». Así, el gobierno Roosevelt congeló
todos los activos japoneses en Estados Unidos y en colaboración con los
ingleses y los holandeses impuso unas severas sanciones económicas a Japón,
incluido un embargo a las exportaciones tanto de chatarra y otros metales
vitales para la industria del acero de Japón como de productos petroleros, lo
que en realidad sirvió para aumentar las ganas de Japón de controlar la rica en
petróleo colonia holandesa de Indonesia [18].
El objetivo de
las constantes provocaciones estadounidenses a Japón era conseguir que sus
dirigentes fueran a la guerra, ya que la única otra alternativa viable era
«renunciar al estatus de gran potencia [de su país] y relegarlo a una
dependencia estratégica permanente de un Washington hostil». No es de extrañar
que decidieran que era «mejor luchar que capitular» puesto que les perecía que
«la guerra (incluso una guerra perdida) era […] a todas luces preferible a la
humillación y el hambre» [19]. El embajador estadounidense en Tokio advirtió
reiteradamente de ello e insistió en que las sanciones podrían «obligar a Japón
a arriesgarse a un “hara-kiri nacional”» [20], pero fue ignorado
porque en Washington se deseaba la guerra. El 26 de noviembre el Secretario de
Estado Cordell Hull envió a Tokio una categórica «Nota de diez puntos»,
conocida como la «Nota Hull», que incluía exigencias que se sabía eran
inaceptables, como la retirada de sus tropas de China e Indochina. En aquel
momento los japoneses se hartaron y decidieron emprender su propia acción
militar. Al recordar las provocaciones por parte de Estados Unidos en otoño de
1941, FDR iba a confesar más tarde a un amigo que «este pinchar continuamente
con alfileres a las serpientes cascabel acabó haciendo que este país mordiera».
Y, efectivamente, cuando recibieron la «Nota de diez puntos» fue cuando las
«serpientes de cascabel» de Tokio decidieron que ya bastaba y se prepararon
para «morder», esto es, para optar por la guerra en vez de por la sumisión
[21].
Ya a finales de
octubre de 1941 se rumoreaba entre la comunidad estadounidense en Manila que la
tropa japonesa iba camino de Pearl Harbor [22]. Todavía no era el caso, aunque
el 26 de noviembre de 1941 se ordenó a una flota japonesa navegar hacia Hawai
para atacar la impresionante colección de barcos de guerra que FDR había
decidido estacionar ahí en 1940 (de forma tan provocadora como tentadora por lo
que respecta a los japoneses). En Tokio se esperaba que un ataque certero a la
base naval situada en medio del Pacífico impediría a los estadounidenses
intervenir de forma eficaz en el Lejano Oriente en un futuro inmediato, lo que
brindaría a Japón una buena oportunidad de establecer firmemente su supremacía
en el Lejano Oriente, por ejemplo, añadiendo Indonesia a su colección de
trofeos, apoderándose de Filipinas, etc.
De este modo se
iba a crear un hecho consumado respecto al cual Estados Unidos no iba a poder
dar marcha atrás una vez que se recuperara del golpe recibido en Pearl Harbor,
especialmente porque se vería privado de su cabeza de puente en el Lejano
Oriente, Filipinas. No obstante, los estadounidenses habían descifrado los
códigos japoneses, de modo que los hombres que estaban en lo más alto de la
cúpula de poder en Washington sabían exactamente dónde estaba la armada
japonesa y qué intenciones tenía [23]. Pero no se permitió que esta información
llegara a los niveles más bajos y no se advirtió a los comandantes en Hawai, lo
que permitió que se produjera el «ataque sorpresa» a Pearl Harbor aquel funesto
domingo 7 de diciembre de 1941 [24].
Al día
siguiente a FDR le resultó fácil convencer al Congreso de que declarara la
guerra a Japón y, como era de esperar, el pueblo estadounidense, conmocionado
por lo que parecía ser un ataque a traición, que él no podía saber que lo había
provocado su propio gobierno, se unió tras la bandera de barras y estrellas.
Como ha señalado el historiador estadounidense Michael S. Sherry, los
estadounidenses consideraron que el ataque japonés era una traición (o, como
dijo FDR, una «infamia»), tanto más cuanto que ellos mismos habían soñado
previamente con «lanzar bombas sobre Japón, quizá en un ataque sorpresa» [25].
Estados Unidos
estaba preparado para emprender la guerra contra Japón y las posibilidades de
una victoria relativamente fácil no se vieron mermadas por las pérdidas
sufridas en Pearl Harbour que, aunque eran aparentemente graves, estaban lejos
de ser catastróficas. Los barcos hundidos eran viejos, «en su mayoría […]
viejas reliquias de la Primera Guerra Mundial» y no eran en absoluto
indispensables en la guerra contra Japón. Los barcos de guerra modernos, por su
parte, incluidos los portaaviones, cuyo papel en la guerra iba a resultar
fundamental, no habían sufrido daños: justo antes del ataque Washington les
había ordenado convenientemente abandonar la base y estaban a salvo en alta mar
cuando se produjo el ataque japonés [26].
Con todo, el
plan no funcionó exactamente como se había previsto porque unos días después de
Pearl Harbor, el 11 de diciembre, Hitler declaró inesperadamente la guerra a
Estados Unidos por las razones que hemos aclarado en el capítulo anterior. Es
cierto que las relaciones de Estados Unidos con Alemania habían empeorado desde
hacía algún tiempo debido a la ayuda prestada Gran Bretaña a través del
Programa de Préstamo y Arriendo, que fue aumentando hasta la «guerra naval no
declarada» del otoño de 1941. Sin embargo, con su guerra contra Gran Bretaña
lejos de estar acabada y su cruzada contra la Unión Soviética que no iba tal
como estaba previsto, Hitler no deseaba enfrentarse a un enemigo nuevo y
poderoso.
A la inversa,
aunque había muchas razones humanitarias de peso para emprender una cruzada
contra el verdaderamente malvado «Tercer Reich», la élite política, militar y
económica estadounidense no quería declarar la guerra a Alemania. Las
principales corporaciones estadounidenses estaban haciendo unos negocios
fabulosos con la Alemania nazi, por ejemplo, suministrándole el petróleo que
tanto necesitaban sus panzers y stukas, y
beneficiándose también de la guerra que Hitler había provocado ya que vendían
equipamiento de guerra a Gran Bretaña dentro del Programa de Préstamo y
Arriendo. Además, muchos miembros de la clase alta estadounidense, que
ignoraban la trascendencia de la batalla de Moscú, todavía esperaban que Hitler
acabara destruyendo una Unión Soviética a la que despreciaban tanto como
Hitler. No se deseaba una guerra contra Alemania y las fuerzas armadas
estadounidenses habían preparado planes minuciosos para una guerra tanto contra
Japón como contra Gran Bretaña (más Canadá) e incluso contra México, pero no
contra la Alemania nazi [27]. Así que la declaración de guerra de Alemania fue
una sorpresa muy desagradable para la Casa Blanca.
Al abordar el
tema de Pearl Harbor, el popular historiador estadounidense Stephen F. Ambrose
ha puesto de relieve que Estados Unidos no «entró» en guerra sino que fue
«arrastrado» a ella «a pesar de los actos del presidente estadounidense más que
debido a ellos» [28]. Tiene razón en el sentido de que, en efecto, el Tío Sam
fue «arrastrado» a la guerra en Europa en contra de su
voluntad. Esto plantea una pregunta muy interesante pero a la que no se puede
responder: ¿cuándo habría entrado Washington en la guerra contra la Alemania
nazi si el propio Hitler no hubiera actuado como hizo el 11 de diciembre de
1941? ¿Quizá nunca?
En cualquier
caso, después de Pear Harbor los estadounidense se encontraron inesperadamente
con que tenían que hacer frente a dos enemigos en vez de a uno solo. Y ahora
tenían que luchar una guerra mucho más grande de lo esperado, es decir, una
guerra para la que no se habían elaborado planes, una guerra en dos frentes,
una guerra tanto europea como asiática, una verdadera guerra mundial en vez de
otra rápida y fácil «espléndida guerrita». Además, el País del Sol naciente iba
a resultar ser un hueso mucho más duro de roer de lo que habían esperado los
dirigentes políticos y militares estadounidenses, convencidos de la inferioridad
de los «japos». Este hecho quedó muy claro el mismo 8 de diciembre de 1941, el
día después de Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron Filipinas y
destruyeron muchos bombarderos B-17 en tierra. A los estadounidenses les iba a
costar muchos años cumplir finalmente su viejo sueño de borrar desde el aire
las ciudades japonesas.
El ataque japonés contra Pearl Harbor fue provocado porque se quería un
conflicto armado contra Japón, aunque se necesitaba que pareciera una guerra
defensiva. La idea de que fue por «sorpresa» es un mito, aunque la declaración
alemana de guerra que siguió al ataque en Hawai fue, sin lugar a dudas, una
desagradable sorpresa.
Notas:
[1] Véase, por
ejemplo, Zinn, p. 290-313.
[2] Hearden, p. 105.
[3] «Anti-Japanese sentiment», http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Japanese_sentiment [en castellano https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento_antijaponés].
[4] Record, p.
13 y siguientes.
[5] Sherry
(1987), pp. 100-91; Knox aparece citado en Buchanan. El ejército estadounidense
había elaborado unos planes minuciosos de guerra contra Japón, lo mismo que
contra Gran Bretaña y México (más Canadá), pero no contra la Alemania nazi,
véase Rudmin.
[6] Sherry (1987), pp. 52-53, 58-61, 100-104.
[7] Weber; véase también «JB 355. Rosevelts
[sic] plan to attack Japan months before Pearl Harbor». En un estudio deAlan Armstrong este plan se presenta como un proyecto que
podía haber impedido el «ataque sorpresa» a Pearl Harbor.
[8] Citado en
Sherry (1995), p. 62.
[9] Telegrama
del embajador en japón (Grew) al Secretario de Estado, 15 de julio de
1941, Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941,
General, the Soviet Union, Volumen I, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1941v01/d742.
[10] Sherry
(1995), p. 108.
[11] A más
tardar a principios de octubre los dirigentes de Tokio ya había tomado
definitivamente la decisión de no atacar la Unión Soviética, tal como iba a
informar a Moscú ese mismo mes el espía soviético Richard Sorge, véase
Hasegawa, p. 17
[12] Hasegawa, pp. 16-17.
[13] Stinnett, p. 6.
[14] Stinnett, p. 9.
[15] Citado en Baker, pp. 380-381.
[16] Baker, pp. 402, 423.
[17] Sherry (1987), pp. 105-108; Sherry (1995),
p. 61.
[18] Record, p. 13 y siguientes; Sherry (1987),
p. 101. Se cita a Marshall en Sherry (1995), p. 62.
[19] Record, pp. 21, 23.
[20] Baker, p. 425.
[21] Hillgruber, pp. 75, 82-83; Irye, p.
149-150, 181-182; Stoler, p. 32.
[22] Baker, p. 415.
[23] Stinnett, op. cit., pp. 60-82.
[24] Stinnett, pp. 5, 9-10, 17-19, 39-43; Buchanan.
[25] Sherry (1995), p. 62.
[26] Stinnett,
pp. 152-154.
[27] Rudmin. En
los planes de guerra contra Gran Bretaña y su Dominio Canadiense se incluía
bombardear ciudades como Toronto y utilizar gas venenoso.
[28] Ambrose,
p. 66.
*++